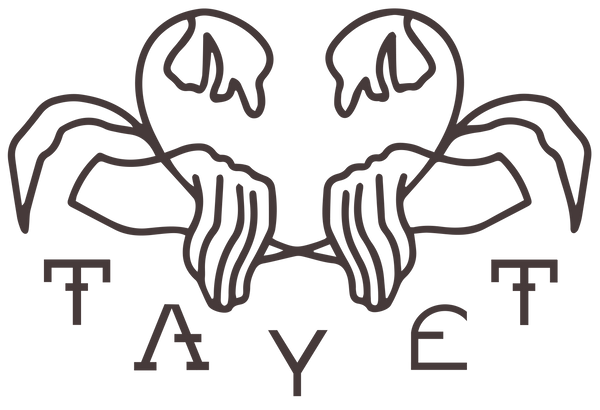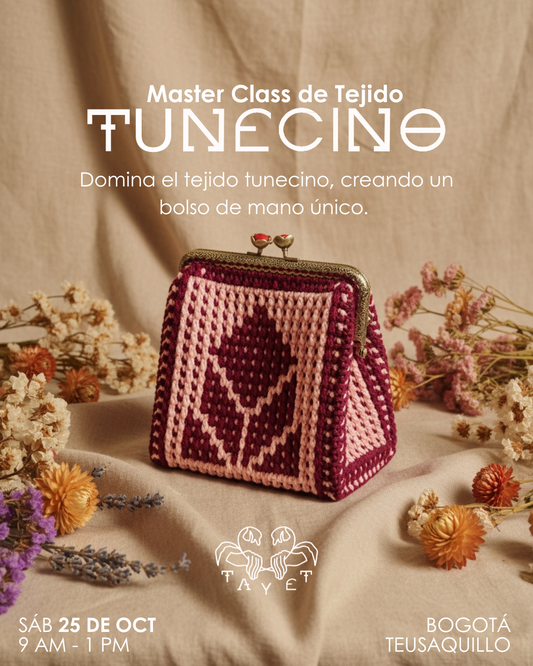Los hilos guardan historias. En cada cruce de fibras y en cada nudo bien ajustado, hay un relato que ha viajado a lo largo de siglos. El tejido ha sido un lenguaje universal, pero en los Andes, adquirió un significado aún más profundo. Entre las montañas y valles del antiguo Tawantinsuyu, los incas desarrollaron un sistema único de registro y comunicación: el quipu.


Un quipu es mucho más que una serie de cuerdas anudadas. En quechua, su nombre significa “nudo”, pero detrás de esa simple palabra se esconde una de las tecnologías más sofisticadas de la América precolombina. Elaborados con lana de alpaca o algodón, estos sistemas de cuerdas y nudos fueron utilizados para almacenar información, registrar censos, contabilizar tributos y, según algunas teorías recientes, transmitir narraciones y conocimientos ancestrales.
Cada quipu estaba compuesto por una cuerda principal de la que colgaban múltiples hilos de distintos colores, longitudes y grosores. La posición de los nudos, el tipo de amarre y la combinación de tonalidades no eran detalles al azar: cada elemento tenía un valor específico dentro del sistema decimal de los incas. A través de este código, los funcionarios del imperio podían controlar la distribución de recursos, los tributos recolectados y la cantidad de personas en cada comunidad.

Sin embargo, las posibilidades del quipu iban más allá de la contabilidad. Investigaciones recientes sugieren que algunos de estos sistemas no solo registraban números, sino también historias y datos genealógicos. En comunidades andinas como San Cristóbal de Rapaz, en Perú, todavía se conservan quipus que han sido resguardados durante generaciones, no como objetos de museo, sino como parte viva del conocimiento colectivo. Se ha documentado que en algunas ceremonias los quipus eran manipulados por ancianos que los “leían”, evocando hechos y relatos del pasado.
Este tipo de registros sin escritura fonética, pero cargados de significado, nos recuerdan que las culturas tejen su memoria de maneras diversas. Para quienes trabajamos con fibras naturales y valoramos el tejido como una forma de expresión, el quipu es una prueba de que el lenguaje no siempre necesita tinta y papel. A través de nudos y hilos, los pueblos andinos lograron lo que hoy podríamos comparar con una base de datos visual y táctil, donde la información se almacena en la estructura misma del material.
Con la llegada de los españoles, el uso de los quipus fue prohibido y muchos fueron destruidos. Sin embargo, algunos sobrevivieron al tiempo, escondidos en templos, enterrados junto a los difuntos o resguardados en comunidades donde su valor nunca se perdió por completo. Hoy, arqueólogos y lingüistas siguen investigando su significado y buscando descifrar si, además de cifras, los quipus encerraban un lenguaje aún más complejo.
Pensar en el quipu es también reflexionar sobre nuestra relación con el tejido. ¿Qué mensajes dejamos en lo que creamos con nuestras manos? En Tayet, creemos que el acto de tejer no solo es una labor práctica, sino también un lenguaje propio. Así como los quipus guardaban la memoria de un imperio, nuestras creaciones pueden ser hilos que unen historias, emociones y tradiciones.
Para profundizar en este tema, te invitamos a ver el siguiente video.